pegoraro@retina.ar | ORCID: 0009-0004-7855-5492
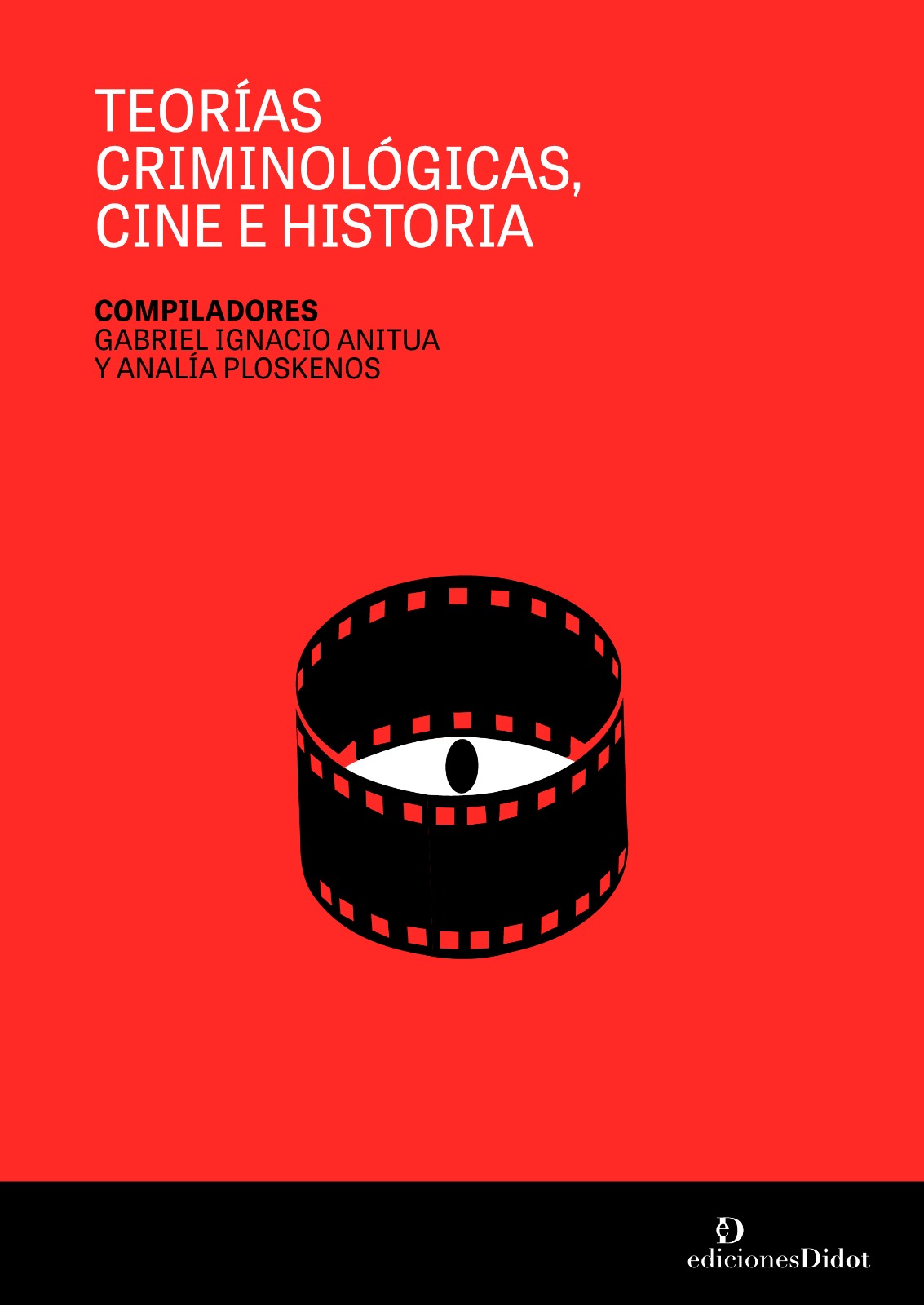
Review of Gabriel Ignacio Anitua and Analía Ploskenos, Criminological theories, cinema and history (Didot, 2022)
Anitua, G. I. y Ploskenos, A. (2022). Teorías criminológicas, cine e historia. Buenos Aires: Didot.
Aclaro que no creo que existan las ciencias sociales como una denominación con autonomía sino que existen corrientes de pensamiento de militantes sociales, partisanos podríamos llamarlos –como acuñó Alvin Gouldner– que interpretan y analizan la realidad que viven, que vivimos, bajo el funcionamiento de un ordenamiento social. Emile Durkheim o Talcott Parsons eran cientistas sociales pero tenían otros valores sociales que Michel Foucault, por ejemplo. No hacían uso de la misma ciencia social, de las mismas corrientes de ideas al analizar la realidad; no tienen o tenían los mismos valores ni la misma actitud ante tal orden. Para aquellos el orden natural, deseado, para este la desigualdad social, la ley que está afuera, que nace en los pantanos en el que agonizan los inocentes, los derrotados, dice Foucault.