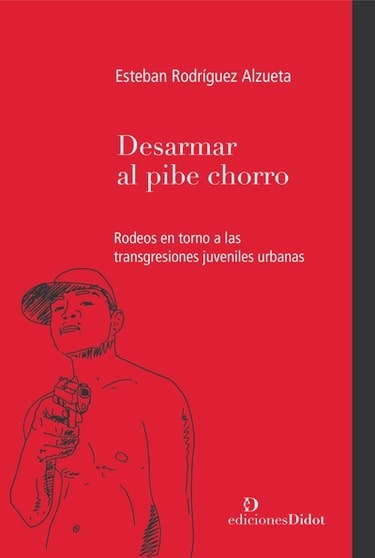volpini062@est.derecho.uba.ar | ORCID: 0009-0000-4082-5937
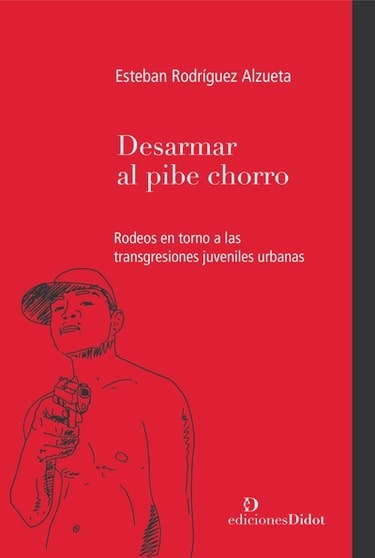
- Los pibes chorros no existen, son un mito.
- No existen los pibes chorros, existen jóvenes que se miden cotidianamente con otras situaciones.
- Detrás del delito hay otro delito.
|
ESTUDIOS SOBRE DERECHO
Y SISTEMA PENAL |
AÑO I | NÚMERO 1 JUNIO 2025 NOVIEMBRE 2025
ISSN 3072-8088
|
|
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (IIEC)
|
|