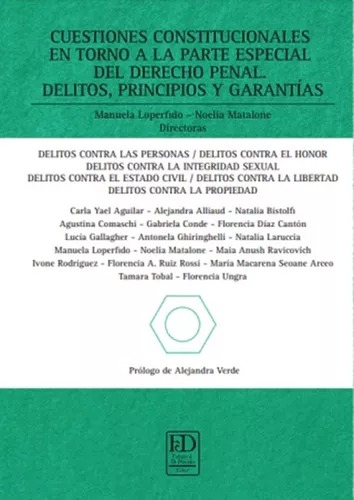carocanosa15@gmail.com | ORCID: 0009-0007-3090-9898
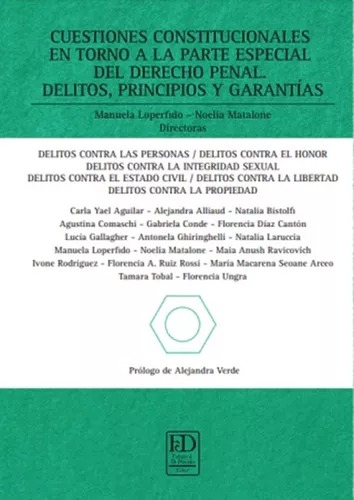
|
ESTUDIOS SOBRE DERECHO
Y SISTEMA PENAL |
AÑO I | NÚMERO 1 JUNIO 2025 NOVIEMBRE 2025
ISSN 3072-8088
|
|
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (IIEC)
|
|