sandra.sterlingplazas@conicet.gov.ar / ORCID: 0009-0007-3335-0727
paula_rosa00@yahoo.com.ar / ORCID: 0000-0002-7529-5232
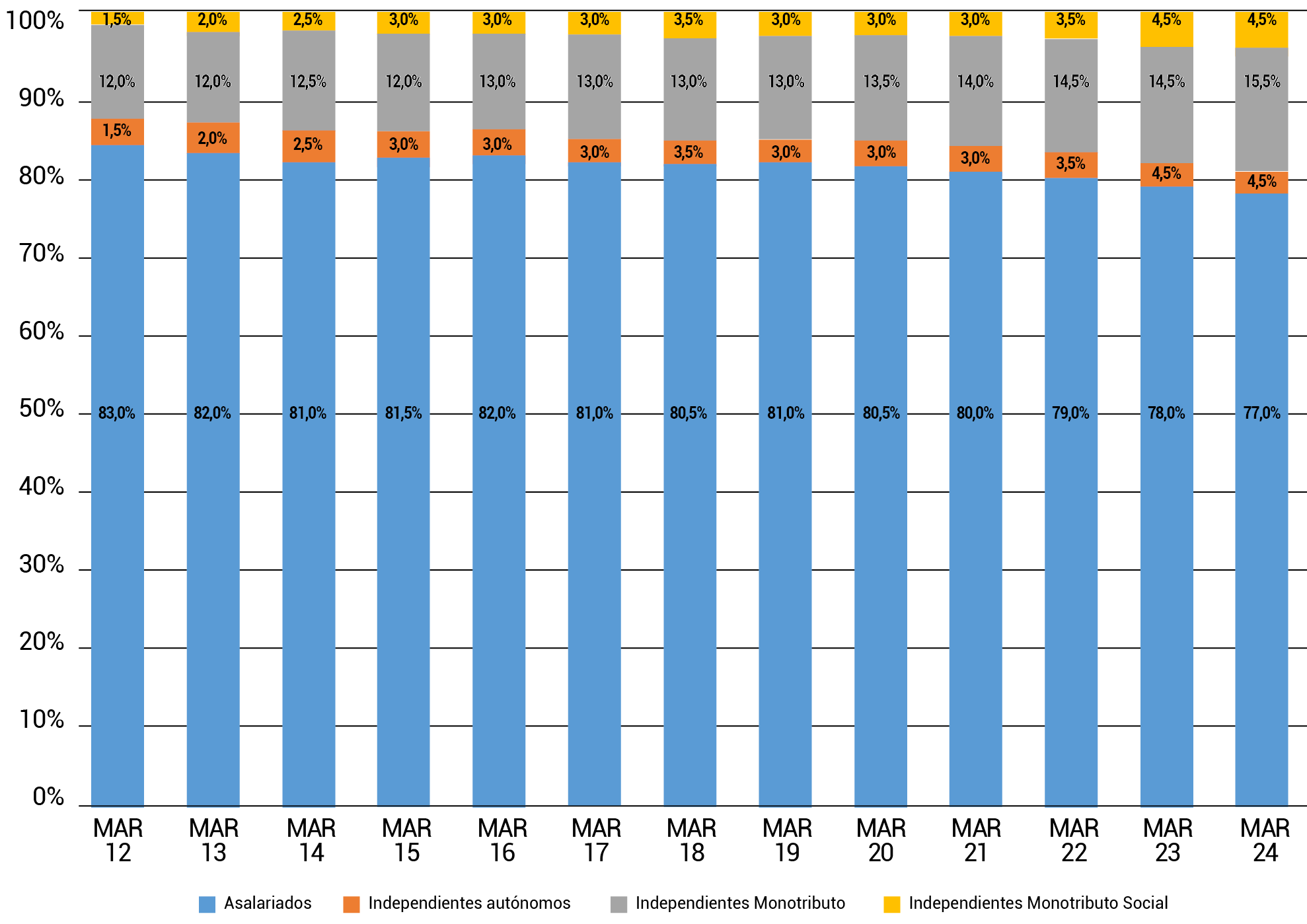
| Nombre | Cantidad de socios/as | Año de creación (antigüedad) | Rubro / principales productos o servicios |
|---|---|---|---|
| Empresas Recuperadas por sus Trabajadoras/es (ERT) | |||
| ERT-1 | 18 asociadas/os, de las/os cuales 12 participaron en el proceso de recuperación. | 2002 (22 años) |
Metalmecánica. Cuenta con tres líneas de producción: autopartista, línea blanca y piezas para espacios públicos. |
| ERT-2 | 19 asociadas/os, de las/os cuales 14 participaron en el proceso de recuperación. | 2012 (12 años) |
Transformación de papel. Elabora de manera integral y artesanal cuadernos, anotadores, libretas, índices telefónicos y cuadernos universitarios. |
| ERT-3 | 19 asociadas/os y todas/os participaron en el proceso de recuperación. | 2019 (5 años) |
Panificados. Producen prepizzas y pizzetas bajo marca propia, Indicado, y para grandes empresas como La Perla. |
| Cooperativas de Trabajo (CT) | |||
| CT-1 | 35 asociadas/os, 30 mujeres (confeccionan en sus casas) y cinco hombres (encargados de funciones logísticas). | 2005 (19 años) |
Textil Se dedica a la confección de calzoncillos, boxers, bombachas y remeras. Su producción es totalmente a fasón porque no cuentan con espacios ni herramientas para cortar. |
| CT-2 | 11 asociadas/os, todas/os fundadoras/es de la cooperativa. | 2014 (10 años) |
Reciclado. Segregación, clasificación, acondicionamiento, reciclado y transformación de los plásticos y otros materiales que componen los Residuos Sólidos Urbanos. |
| CT-3 | 45 asociadas/os, de las/os cuales 4 son socias/os fundadoras/es. | 2014 (10 años) |
Audiovisual y gráfica. Ofrece servicios de: i) Educación no formal (talleres artísticos; escuela de circo social y apoyo escolar); ii) Radio comunitaria; y iii) Espectáculos artísticos (circo, montaje de escenarios, recitales y proyecciones audiovisuales). |
| Individuales | Colectivos | Mixtos |
|---|---|---|
|
Salud y jubilación Adhesión al monotributo. El pago está a cargo de el/la trabajador/a. |
Salud, ART y aguinaldo (según criterios de cada CT o ERT) Salud: Conformación Mutual (CT-3). ART: aseguramiento colectivo en todos los casos analizados. Aguinaldo: mecanismos heterogéneos. ERT-1 y CT-2: distribuye según los resultados económicos: “siempre que la plata alcance”. ERT-2: distribuye según legislación laboral vigente (un salario extra pagado en dos partes). |
Licencias médicas por enfermedad (base 48 horas) Mecanismos heterogéneos: ERT-1 y ERT-3: paga hasta 48 horas. ERT-2: paga 48 horas al 100% y 50% sin tope de tiempo. CT-2: paga 48 horas al 100%; después detenta discrecionalidad colectiva (según decisión del Consejo de Administración). |