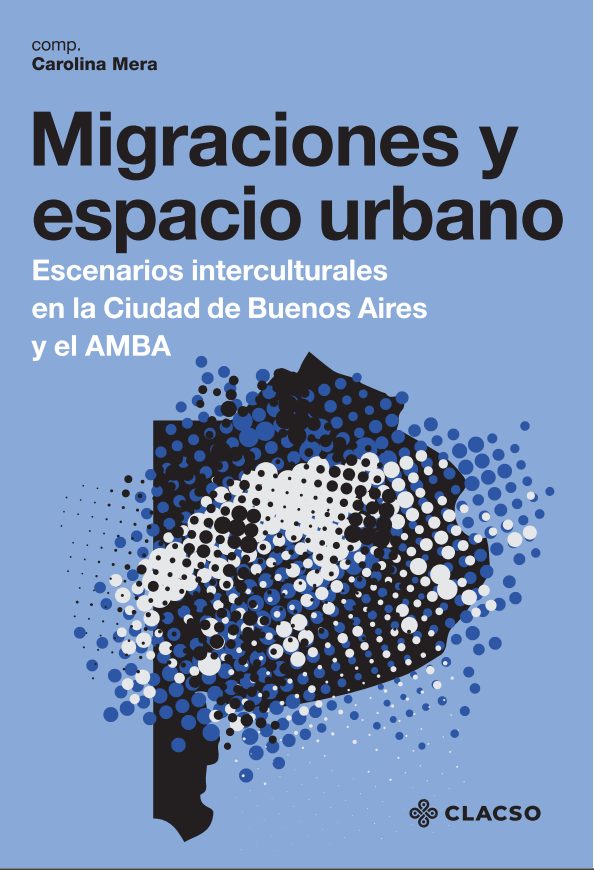bmatossian@gmail.com / ORCID: 0000-0002-7920-0480
gimenaperret@gmail.com / 0000-0002-8958-7201
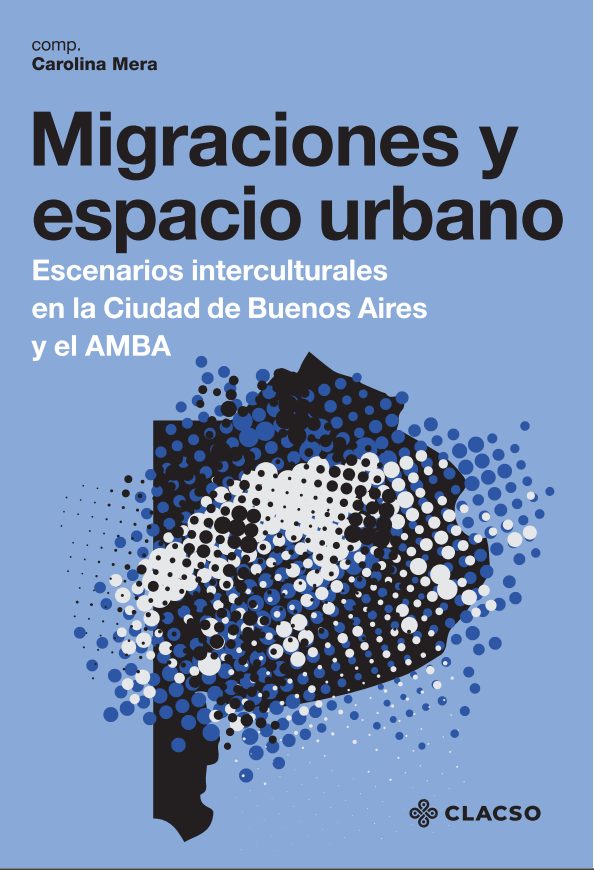
|
SOCIEDAD Y
DESIGUALDADES |
AÑO II | NÚMERO 2 MAYO 2025 OCTUBRE 2025
ISSN 3072-7111
|
|
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN CONTEXTOS DE DESIGUALDADES (IESCODE)
|
|