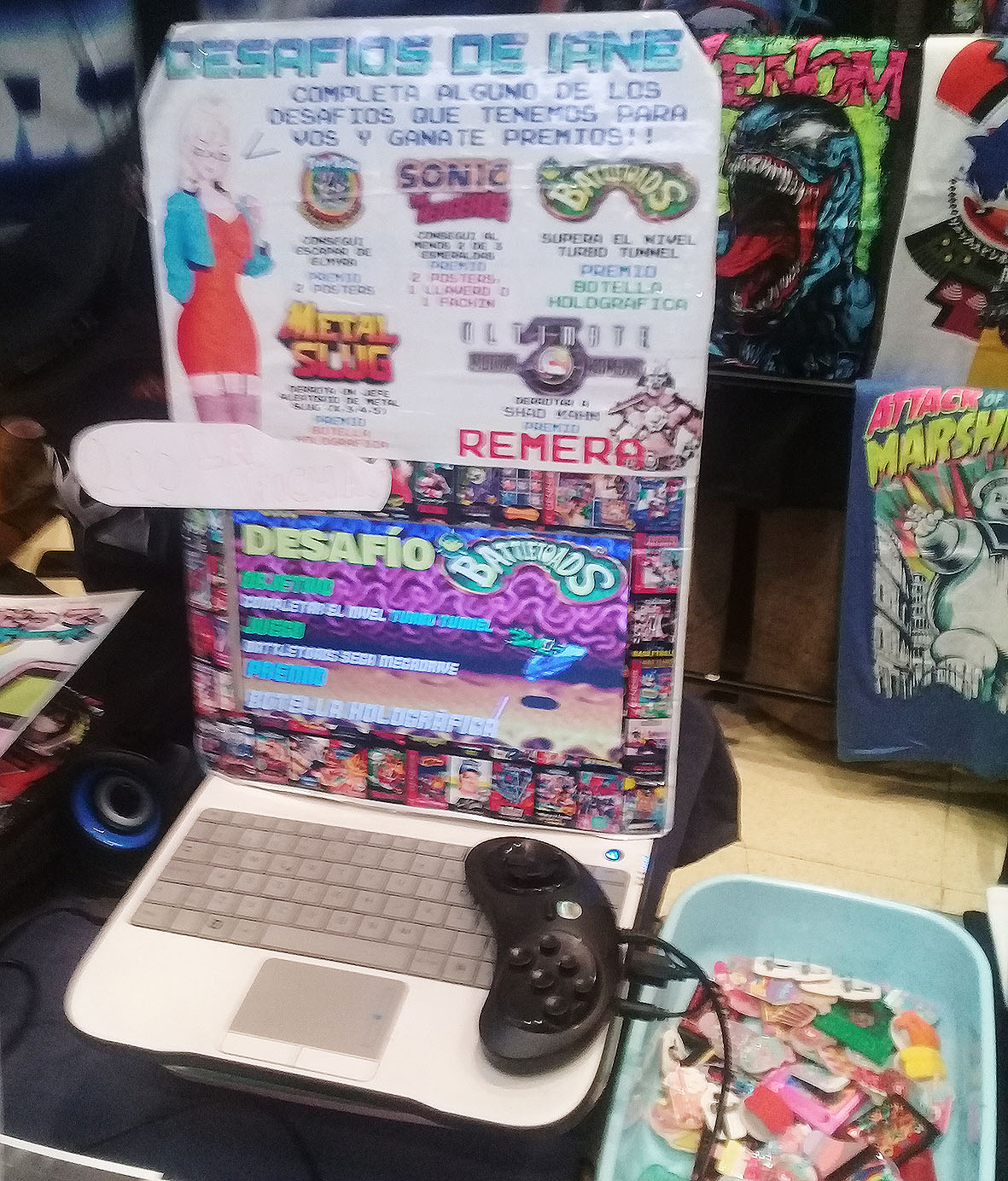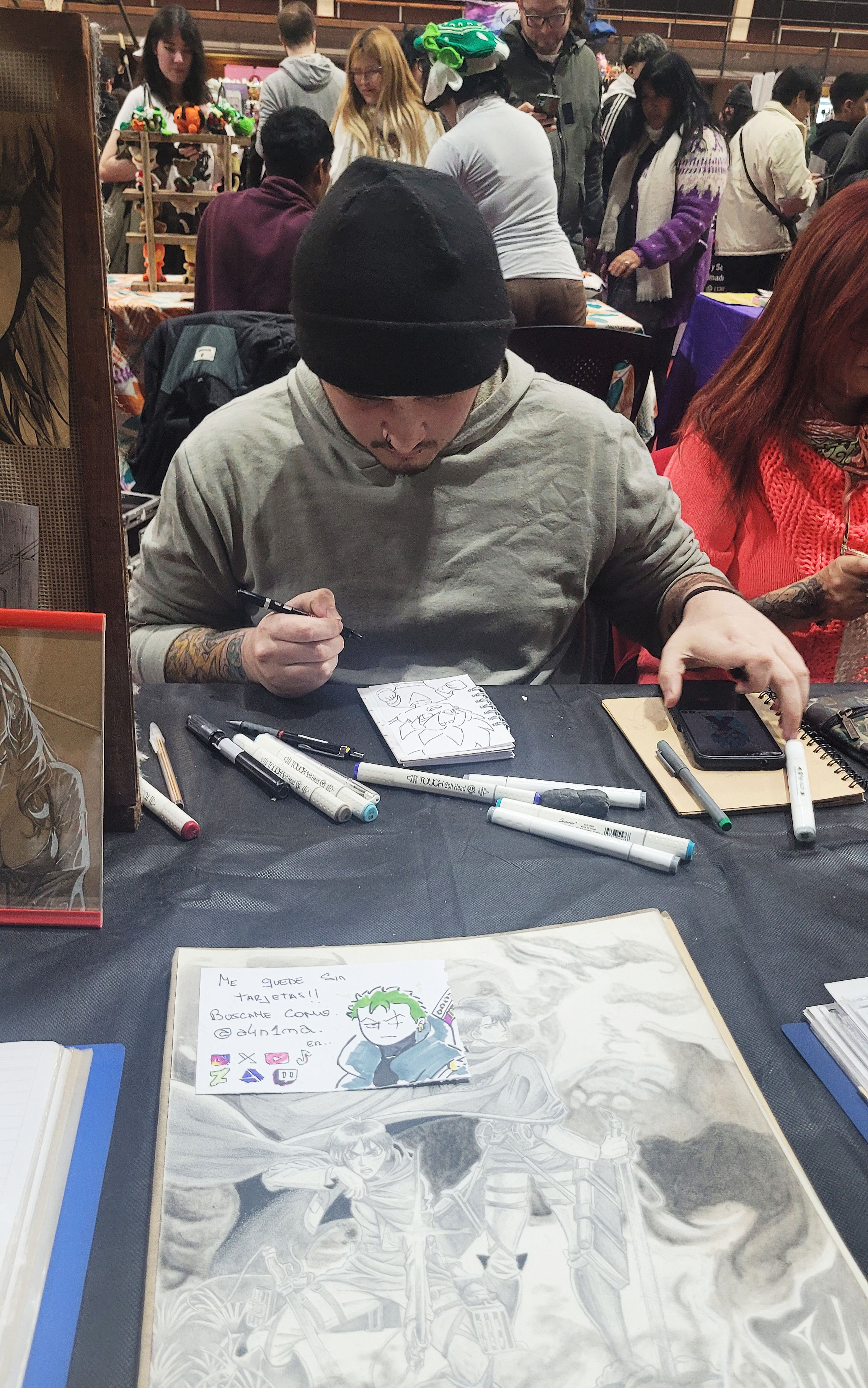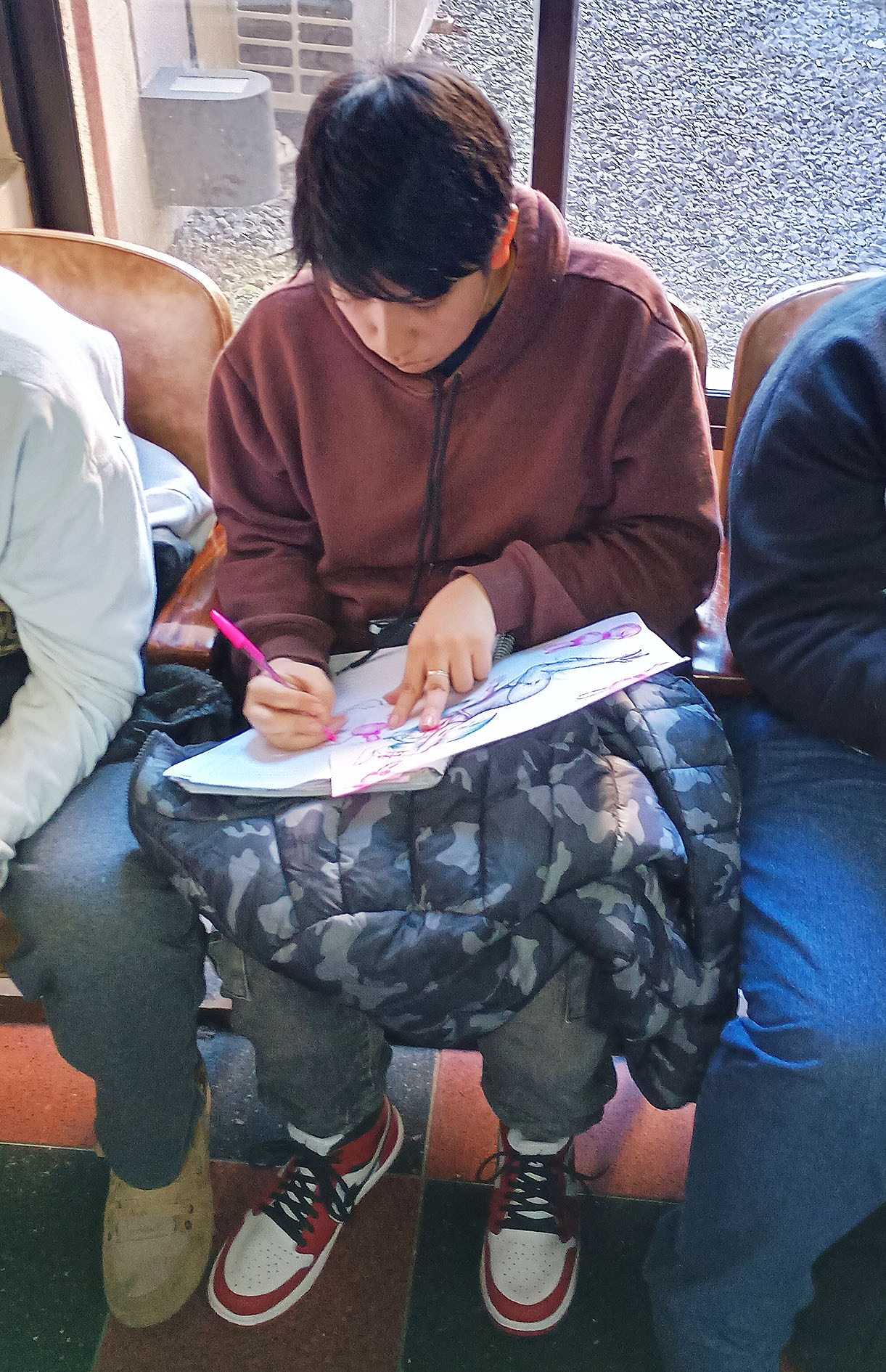pedernera.profesional@gmail.com / ORCID: 0009-0008-3809-132X










- ¿Leés manga?
- ¿Edad?
- ¿Género
- ¿Dónde vivís?
- ¿Con qué frecuencia asistís a eventos relacionados al manga y el animé?
- ¿Cuántos mangas leíste en el último año?
- ¿Cuántos mangas compraste en el último año?
- ¿Dónde leés manga habitualmente?
- ¿Cómo empezaste a leer manga?
- ¿Qué edad tenías?
- ¿En qué dispositivo leés manga?
- ¿Algún comentario adicional que quieras hacer?